Josu Landa
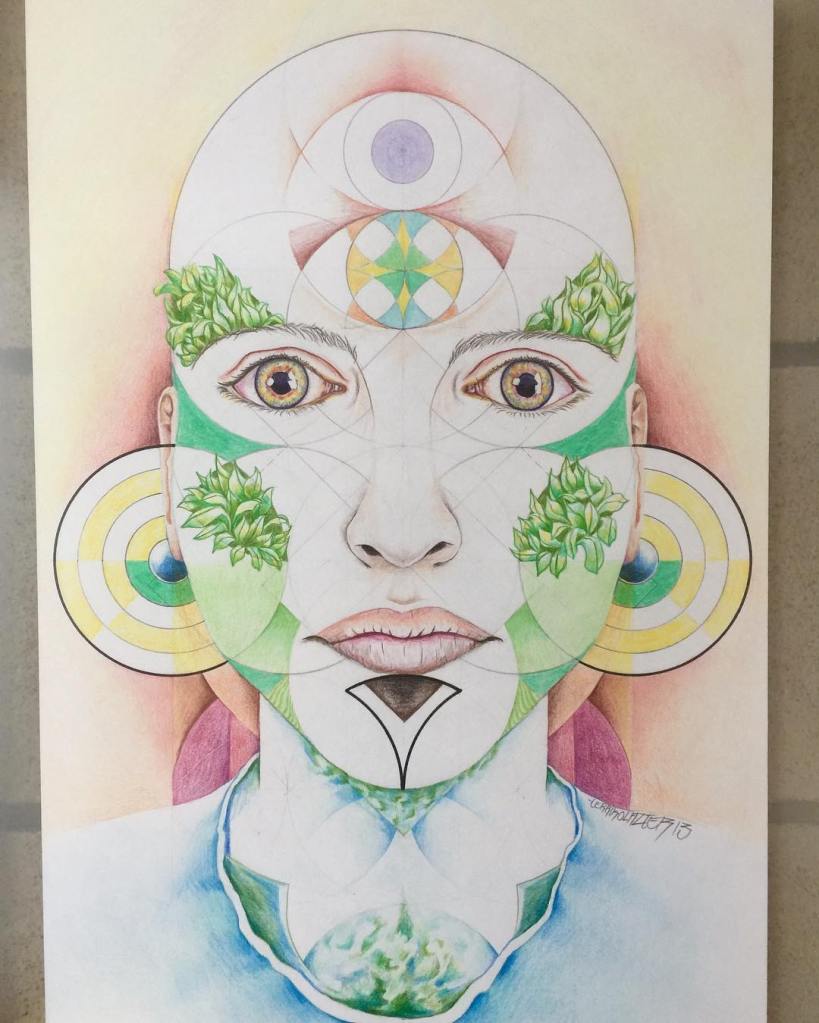
Por un país, una ciudad y una mujer[1]
Me siento muy halagado porque se me cuente entre “los mexicanos que nos dio el mundo”, como nos ha caracterizado el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM). Es el tipo de gestos por los que aumenta, si cabe, mi gratitud hacia este país.
No soy dado a hablar de mí mismo y este ciclo de conferencias me ha puesto en la rara situación de hacerlo. Lo agradezco. Diré algunas cosas que no he dicho nunca en público y muy pocas veces en privado.
1. Soy hijo de la Guerra Civil Española
A pocas semanas del inicio del golpe de Estado que desató la Guerra Civil Española, el 18 de julio de 1936, el campesino (baserritarra) vasco Jesús Landa Bernedo, de 15 años de edad, se incorporaba en una de las milicias populares que acudieron al frente norte a defender la II República. Cuando se constituyó el primer gobierno autónomo vasco, con el presidente José Antonio Aguirre a la cabeza, y el desarrollo de la contienda lo hizo necesario, se formó el Eusko Gudarostea (Ejército Vasco), al que terminó integrándose quien terminaría siendo mi padre.
Esa tremenda decisión y esas situaciones, tras innúmeras peripecias, confluyeron en un destino común para la República y para mi futuro padre: la derrota. Lo que vino después, para el joven que ya tenía 18 años, en 1939, fueron los campos de concentración —entre ellos, el tristemente célebre de Argelès-sur-mer—, el trabajo esclavo y la deportación, de modo que Jesús Landa Bernedo debió cumplir una condena de cárcel de tres años, por supuestos delitos que le imputó el régimen franquista, y tres años de servicio militar, en beneficio del ejército que lo derrotó y lo represalió.
Cuando, por fin, ajustó cuentas con sus vencedores (1946), Jesús Landa Bernedo regresó a un País Vasco agobiado por la represión y la crisis económica, situación que agravó la expulsión de su familia del lar nativo y la consiguiente dispersión de sus miembros. Para 1950, la atmósfera económica, social y política le resultó irrespirable y viajó a Venezuela, a la buena de Dios, sin que conociera a nadie allí ni tuviera antecedente alguno con dicho país.
En la posguerra, como pudo, por la vía meramente informal y empírica, el baserritarra Jesús Landa Bernedo se convirtió en un mecánico calificado. Y eso, aun cuando al principio debió trabajar como peón de pico y pala, en algunas de las obras de infraestructura que impulsó la dictadura del general Marcos Pérez, le permitió ir abriendo puertas en diversas empresas, hasta que consiguió entrar en la Mene Grande Oil Company —que como sugiere su nombre era una corporación petrolera estadounidense—, en el Sur-Oriente de Venezuela.
En ese lapso, también debe contarse la llegada a Caracas, en viaje aparte, de quien sería mi madre, Venancia Goyogana Aulestiarte, y mi nacimiento en dicha ciudad, en 1953. Cuatro años después, nos trasladamos todos a la zona oriental del país.
En el fondo, para mi padre, la guerra no terminó en 1939. Eso explica que, con la complicidad de mi madre, se empeñara en que sus hijos aprendiéramos el euskera (lengua vasca) en pleno trópico. También el hecho de que, en casa, la memoria del País Vasco y de la guerra del 36 compitiera con el oxígeno, en la composición del aire que respirábamos en casa. A eso hay que agregar la expectativa siempre incumplida, aunque siempre viva, de que el régimen franquista se derrumbaría, por lo que debíamos estar preparados para el retorno a la tierra originaria. Las traiciones —de Estados Unidos y las demás potencias de Occidente, que terminaron sosteniendo a Franco, conforme con el plan de contención del bolchevismo, en la Guerra Fría— impidieron ese propósito, pero no por ello se apagó la esperanza de regresar a Euskal Herria ni se renunció a actuar en consecuencia.
Había que mantener y reforzar el vínculo identitario con la tierra de origen y los emigrados vascos no contaban con mejor medio, para eso, que enviar a su descendencia a estudiar, a formarse, allí. Con 7 años, en 1960, recalé en Lekeitio-Ispáster, mientras mis padres se quedaron en Venezuela, y permanecí en el País Vasco hasta 1970. En esa década exacta, hice la parte final de la primaria y el bachillerato, pero también fui fuertemente afectado por la continuación de la guerra del 36, por la severa opresión de una dictadura sin paliativos —la del autócrata Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gracia de Dios—, por la reviviscencia de la pasión guerrera, que en ese tiempo fluía por cauces determinados por la mencionada Guerra Fría y los movimientos de liberación y descolonización, que ya proliferaban en varios continentes.
2. Soy hijo de la Guerra Fría
El saldo más potente de esa década de mi existencia tuvo forma bífida: estaba el ímpetu guerrero fraguado en una adolescencia de lucha contra una dictadura inefable, en un territorio especialmente beligerante como el País Vasco, y la comezón juvenil por la poesía, que tampoco podía escapar del fragor de las batallas por la decencia política. El verbo de Antonio Machado, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Pablo Neruda (leídos de manera prácticamente clandestina; única forma de poder ver, también, las películas de Luis Buñuel) y los cantares del todavía joven y marginal Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Luis Eduardo Aute, los muchachos del grupo vasco Ez Dok Amairu y otros llenaban de entusiasmo nuestras tiernas y aguerridas almas.
En 1970, después de 10 años de separación, mi único hermano y yo decidimos quedarnos en Venezuela y hacer allí nuestros estudios universitarios. No tardaron en irrumpir, en mi entorno vital, los signos de otra guerra que marcó mi destino personal.
Tras el derrocamiento de la dictadura del ya mencionado Gral. Marcos Pérez Jiménez, en enero de 1958, y el triunfo de la Revolución Cubana, en el último día de ese mismo año, Venezuela se convirtió en un convulso y estratégico teatro de operaciones de la Guerra Fría.
El fundamento de la nueva era post-dictadura fue el llamado “Pacto de Puntofijo” (octubre de 1958), que confirmaba el Pacto de Nueva York (diciembre de 1957). Hablo de documentos que registran un acuerdo suscrito por los tres partidos dispuestos a impulsar en Venezuela la política estadounidense contra el bloque soviético: Acción Democrática (AD), COPEI (Partido socialcristiano) y Unión Republicana Democrática (URD). En buena medida, se trataba de una iniciativa destinada a aislar al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a combatir todo lo que este representaba. Al poco tiempo, también fue la plataforma política que sostuvo el combate contra el influjo de la joven Revolución Cubana, evidente no solo en el PCV, sino hasta en los sectores de izquierda en el seno de URD y de AD —partido del que se desprende lo que se convertirá en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)—. Total, que a lo largo de buena parte de la sexta década del siglo pasado, la sociedad venezolana se vio afectada por una serie de golpes de Estado y una guerra de guerrillas de considerables dimensiones. Toda esa violencia se tradujo en la consolidación de la estrategia estadounidense de aniquilación a sangre y fuego de todo proyecto de corte izquierdista, en Venezuela, como garantía para el control de materias primas estratégicas: petróleo, hierro, bauxita, primordialmente.
Para cuando regreso a Venezuela, en 1970, la derrota de la izquierda era palmaria. Ese hecho derivó en una esperable serie de revisiones tácticas y estratégicas, que al menos en apariencia tendían a superar los programas del viejo PCV y del MIR —los protagonistas de la fallida guerra de guerrillas—, bien por la vía de proyectos gradualistas asimilados al régimen de democracia representativa puntofijista, bien por la exacerbación de la violencia revolucionaria.
En el momento en que entro a estudiar en la Universidad de Oriente (UDO) —la única que podía medio garantizar el cumplimiento de mi vocación, sin tener que pagar el precio de una nueva separación de mi familia— ya todo ese nuevo reverbero de la Guerra Fría palpitaba, con formidable agitación, en las aulas y pasillos de la institución. No voy a perpetrar, como suelen hacer los espíritus sectarios, la mala práctica de negar las dimensiones positivas de la UDO, que en su momento las tuvo, por pocas que fuesen; pero, tampoco voy a omitir las enormes falencias que la caracterizaban. En verdad, la UDO llevó a su máximo extremo los peores vicios y defectos de la educación superior diseñada e instaurada por los ideólogos del puntofijismo. De entrada, fue una universidad tramada a propósito, en think tanks de la vanguardia ideológica imperial norteamericana, en estricto apego a los motivos de fondo a los que respondía la Guerra Fría, desde el comienzo del régimen puntofijista. En suma, hablo de una entidad educativa a la que inicialmente se privó de autonomía, se le encomendó la misión de formar rebaños de técnicos sumisos y cuya conducción y administración fueron encomendadas a dirigentes y militantes del partido Acción Democrática, no siempre solventes en el plano académico y moral.
Siempre me he declarado culpable de haber combatido —bien que con la audacia y los errores propios de todo joven sensible e inquieto— todo el autoritarismo, la violencia represiva, la corrupción y la mediocridad propiciadas por el aparato ideológico-político que empezó siendo la UDO, aunque siempre albergó islotes de humanismo y elevada conciencia académica. También lo he dicho y lo reitero ahora: si volviera a nacer y me topara con una situación y un mundo-de-la-vida análogos, volvería a luchar contra todo eso, aunque ciertamente procuraría ensayar métodos mejores que los dictados por la temeridad juvenil y los inveterados dogmas de la izquierda venezolana.
Pero todo ese compromiso apasionado con las mejores causas universitarias y nacionales se cifró en un costo existencial y civil muy elevado, tanto para mí como para mi entorno familiar. No puedo demorarme en detalles. Bastará con decir que, a comienzos de la década de los 80, ya con un título universitario en mi haber, me vi inmerso en una situación en la que se combinaban una derrota de la izquierda y de los movimientos sociales contestatarios más profunda aun que la de comienzos de los 70, una crisis psíquica y familiar rayana en una depresión de intensidad considerable, con implicaciones somáticas, y el aislamiento personal típico del apestado, que me colocaba en situación de presa fácil de la venganza política y académica de los reaccionarios, mediocres y corruptos a los que combatí de frente, a lo largo de mi carrera. Por ventura, no faltaron almas abiertas y hasta corazones caritativos, que me granjearon a duras penas un empleo administrativo en la universidad. Sin embargo, siempre hubo fuerza política suficiente para impedir mi acceso a la vida académica y muy pronto empecé a sentir que el entorno político y cultural no podían satisfacer mis expectativas intelectuales.
3. Soy hijo del oasis mexicano
En esas estaba, cuando asistí a un congreso académico en nuestro Palacio de Minería, en agosto de 1982: hace más de 41 años.
Ya traía una fascinación por el país: por la potencia, amplitud y calidad de sus manifestaciones culturales y porque algunos colegas me habían hablado tantas maravillas sobre México que suscitaron en mi un vívido interés. Pero a esa arrobada seducción se sumó la que despertó en mi el ambiente académico de la UNAM, según lo experimentaba en Minería y la que también me ocasionó el deslumbramiento sin fin del centro de la ciudad. Para colmo, en los pocos días que duró el congreso de marras, se trenzó mi fuego erótico con el de una atractiva y finalmente querida colega. Por un lado, me quedé con la impresión de que toda Ciudad de México y hasta el resto de las urbes del país eran como el centro de la capital (en esta alucinante generalización, incluyo a la gente del común con la que entablé conversación y que veía desenvolverse en su cotidianidad) y, por otro, surgió ante mi atribulada existencia lo que parecía el bálsamo providencial de un amor inesperado. Un país acogedor, una ciudad hechicera rezumando vitalidad y llena de historia e intrahistoria, una mujer llena de luz y fuente de esperanza… Será fácil comprender que regresé a Venezuela enfermo de obsesión por retornar a México.
Volví a México, en noviembre de 1982, con el plan formal de continuar estudios de posgrado que había iniciado en Venezuela y el propósito íntimo de rehacer mi vida. Muy pronto, la realidad puso orden en mi mente: no todo era ‘centro histórico’ en Ciudad de México ni en el resto del país y la fugacidad se impuso a la permanencia, en los planes veraniegos de Eros. Con todo, esta tierra y la mayor parte de sus gentes me seguían maravillando, siempre me sentí respetado y muy bien tratado, mi averiada vida daba muestras de enrumbarse por una ruta de plenitud espiritual y la Fortuna no se demoró en depararme un nuevo amor de efectos vitales inconmensurables. Este fue un posgrado de vida, conexo al posgrado académico.
Logré conjugar mis estudios con humildes pero esenciales fuentes de ingreso. Definitivamente, había comenzado una nueva etapa de mi vida. Alcancé una apreciable estabilidad emocional, empecé a dar clases en la UNAM —este año cumplo 36 en esa labor—. Seguí escribiendo artículos y poemas. El 1987, la Fortuna me deparó la satisfacción de obtener el premio Punto de Partida y el poemario galardonado apareció publicado al año siguiente. Había publicado textos poéticos en revistas y suplementos, pero el primer compendio unitario de poemas de que he sido autor apareció aquí, en México. Desde entonces, han visto la luz unos 25 libros de poesía (incluyo tres antologías). La cantidad de volúmenes en prosa es aproximadamente la misma. Junto a esas obras, desde que resido en este país, he publicado decenas de artículos, capítulos en libros y reseñas, labor que ha estado directamente asociada a la de docencia e investigación y que también se ha traducido en una amplia y dinámica actividad de difusión. Es justo reconocer que me formé como poeta en Venezuela —en esto, fue decisivo haber pertenecido al prestigioso taller de poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en Caracas; allí entablé relación con algunos poetas primordiales de mi generación—, pero donde he podido desplegar el oficio, en toda su intensidad y extensión, ha sido en México. En 1997, la vida me compensó con el Premio Carlos Pellicer. Lo mismo digo de mi otra vocación: la filosofía. Había realizado estudios de posgrado en ese campo, en la Universidad Simón Bolívar, de Caracas, pero donde he desarrollado esa disciplina con mayor profundidad y amplitud ha sido en este país. Además, ha sido aquí, en México, donde he traducido al vasco dos de los grandes poemas del siglo XX mexicano: Piedra de Sol, de Octavio Paz, y Muerte sin fin, de José Gorostiza. Y, desde luego, me siento con fuerzas para seguir avanzando por ese riel de la poesía y la filosofía, salvo que las Potencias dispongan lo contrario.
Todos sabemos que México es un país de grandes y profundos contrastes. En esta que también es mi patria —como sucede con muchas otras regiones y naciones— coexisten cosas maravillosas con fenómenos de imposible aprobación. Yo siempre he hecho abstracción de este fenómeno y, más aun, he configurado mi propia imagen de México como un oasis vital, cultural, espiritual, en el que he podido realizarme plenamente como poeta y filósofo, como persona y maestro, como ciudadano y prójimo.
4. Soy hijo del Cielo
El planeta entero está poblado por migrantes o descendientes de estos. Es problemático hablar de ‘pueblos originarios’, porque no hay ninguna comunidad humana que permanezca ad aeternum en el mismo pedazo de tierra. Lo que sí hay es naciones de ocupan un territorio antes de la llegada de otras al mismo lugar. El Estado-Nación moderno parece pensado para eternizar la ocupación territorial de ciertas etnias, pero el propósito luce imposible. De hecho, hoy en día ese modelo de configuración jurisdiccional se ha venido debilitando a instancias de la más reciente globalización y de la velocidad y alcance de las comunicaciones, con base en las nuevas tecnologías cibernéticas.
Hay, pues, una extranjería universal y de fondo y esta verdad debería ser suficiente, para morigerar los furores patrióticos y nacionalistas; aunque siempre consideraré correcto que quien haya poblado antes la tierra tenga derechos sobre ella que los demás deben respetar. Pero a lo que voy es a poner de resalto que, por mucho que los ame y hasta sean basamentales para el anclaje de uno en este mundo, por encima de mis ríos, mis praderas, mis bosques, mis montañas, mis desiertos y sabanas, mis costas y mis lagos, mis ciudades, mis calles y avenidas, mis parques, mis barriadas y demás, está la vida. El exilio, la emigración —aun en los casos en que se deban a motivos de fuerza violenta— son continuaciones de la vida. Esto es lo que en verdad importa, sin menoscabo de la relevancia que llegue a adquirir el lugar concreto donde esto suceda.
No voy a negar las determinaciones geográficas, históricas, culturales de mi ser. No puedo ni quiero negar que soy vasco, venezolano y mexicano, pero asumo esas referencias identitarias como modulaciones de una ciudadanía del universo. Puedo y debo vivir donde me toque y, en consecuencia, me asumo como ‘hijo del Cielo’, esto es: vástago y habitante del mirífico orden celeste: el viejo, eterno, Cosmos. Parafraseo a Kant sin piedad: el cielo estrellado sobre mi y el cielo estrellado dentro de mí: así me siento.
A decir verdad, en el plano existencial cada uno de nosotros encarna una paradoja: todos somos raigalmente extranjeros, justo en nuestras parcelas identitarias, al mismo tiempo que estamos marcados por una familiaridad igual de honda con la Tierra, con el Mundo, con el Cosmos todo. Somos, pues, cosmopolitas, pero no en el sentido que ha adquirido la palabra en estos tiempos: no porque participemos de la policromía cultural de muchos países, no porque seamos políglotas o peregrinemos por bellas ciudades en cualesquiera de los puntos cardinales. El verdadero cosmopolita, en sentido clásico, es el que se sabe hecho de la misma sustancia del Cielo, el que se vive como hecho uno con el Universo en su totalidad, en su infinitud, en su eternidad.
Ser hijo del Cielo no es ser superior a nadie. Al contrario: es el estado de quien se descubre hermano de la hormiga y de la pulga, del prójimo y del meteco, del árbol y del hongo, del pájaro y del pez, del agua y de la piedra.
[1] Texto leído en la mesa redonda Estudios, testimonios y experiencias de vida de extranjeros en México, auspiciada por el Seminario sobre Inmigración y Diversidad Cultural. Los Mexicanos que nos Dio el Mundo, en el auditorio Gabino Fraga de la Facultad de Derecho, el 8 de febrero de 2024, como parte de las actividades programadas por Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM), dirigido por la Dra. Carolina Sánchez García.

Josu Landa (Caracas, Venezuela, 1953). Poeta, narrador, ensayista y filósofo. Actualmente ejerce la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y su trabajo filosófico gira en torno al estudio de la ética tomando como punto de partida las escuelas helenísticas y la doctrina platónica. Entre sus obras más destacadas se encuentran Poética (FCE, 2002), La luz en el vano: antología poética (UNAM, 1996) y Treno a la Mujer que se fue con el tiempo (Arlequín, 1996), por el cual recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer. También es autor de la primera novela endógena del exilio vasco, Zarandona (Centro Vasco de México, 1999), y de las traducciones al euskera de Piedra de Sol y Muerte sin fin.